Originalidades del portugués
Fernando Venâncio, Universidad de Ámsterdam (UVA)
La lengua portuguesa es un sistema dúctil, elegante e inventivo.12 En ella se expresaron, y seguirán expresándose, para deleite y provecho universales, muchos hombres y mujeres en todo el planeta. Hablado y escrito, es bueno —una suerte— que exista este idioma.

Melancólico puente portugués (imagen DRichardMarchese)
Sobre la lengua portuguesa siempre han circulado muchas verdades y algunos mitos. Tanto los mitos como las verdades son de interés y, más aun, son instructivos. Las verdades, porque nos llevan a conocer y entender mejor la realidad, empezando por la realidad que nos rodea; los mitos, porque denuncian concepciones complejas, cuando no simplemente irracionales, pero que no dejan de ser motivadoras. Todos los idiomas tienen sus mitos. De algunos de ellos se afirma que fueron la lengua del paraíso terrenal. De otras se afirma que nacieron en la noche de los tiempos, contándose entre las lenguas que se originaron en la confusión de Babel. Posiblemente todas las lenguas tienen hablantes convencidos de que la suya es «la lengua más difícil de todas». Al fin y al cabo se trata de un elogio a uno mismo, porque, si es mi lengua la más difícil de todas, entonces yo soy —disculpen la inmodestia— un tipo superdotado.
// El mito de los ocho siglos
Ahí nos encontramos en el dominio de los mitos folclóricos inofensivos. Otro mito, inofensivo también, además de novedosísimo, pero ya más problemático, es aquel que atribuye a la lengua portuguesa la edad de 800 años. Alguien, hace pocos meses, se dio cuenta de que en cierto día del próximo mes de junio [de 2014] se cumplen ocho siglos exactos del testamento de un rey portugués: Alfonso II. Sin ser precisamente el primer documento en portugués del que se tiene noticia, sí es el primero «presentable». Nobleza obliga. La lengua portuguesa habría, así, nacido en junio de 1214. Como «relaciones públicas» la idea es ocurrente, pero jamás un historiador de la lengua portuguesa afirmaría semejante cosa. Por dos o tres motivos:
El primer motivo es de naturaleza extralingüística. Un documento escrito es el testimonio de un estado de cosas; nada tiene de «fundacional». Además, es un testimonio totalmente fortuito. Mañana, o dentro de diez años, puede descubrirse un documento que también sea «presentable» pero cincuenta años más antiguo y, a posteriori, habríamos hundido la gran conmemoración.
Pero hay cuestiones más decisivas. La primera es que ni 1214 ni cien años antes o después indican el inicio o el final de ninguna fase de la lengua portuguesa. Los historiadores más perspicaces de nuestro idioma concuerdan, eso sí, en que en torno a 1400 se asiste, en el sur de Portugal, y más precisamente en Lisboa, a un conjunto de fenómenos que transforman totalmente la lengua. Es un momento en el que toda la acción política, legislativa y cultural se va a concentrar en la capital, la llamada «corte». Ello implica una ruptura con el norte, también territorial, al abandonarse el viejo sueño de anexionarse Galicia. Surge entonces una norma lingüística nueva, donde se aglutinan características de las hablas del centro y del sur, al mismo tiempo que empiezan a rechazarse las peculiaridades norteñas, casi todas coincidentes con las gallegas. En suma: el año 1400 tendría mucha más enjundia como momento simbólico del surgimiento del portugués.
Sin embargo, existe un motivo aun más crucial para que nos olvidemos de estos «800 años de lengua portuguesa». Veamos. En 1143, inicio del Reino de Portugal, por lo tanto con anterioridad a 1214, este idioma ya presentaba particularidades de toda índole (fonéticas, morfológicas, léxicas, fraseológicas) que lo distinguían de modo irreductible del resto de hablas romances, y particularmente del vecino castellano. Dichas particularidades eran tan únicas e implicaban procesos de elaboración tan complejos y tan vastos que solo una conclusión se impone: los rasgos de ese idioma estaban definitivamente marcados desde hace siglos. En otras palabras: el portugués —lo que hoy llamamos portugués— es un producto lingüístico más antiguo —mucho más antiguo— que el Reino de Portugual. Nació y se acrecentó en un vasto territorio del noroeste peninsular: la Gallaecia Magna, que (según Joseph Piel, el mayor estudioso de la materia) descendía en forma oblicua desde la costa del Cantábrico hasta el valle de Vouga, abarcando por tanto solamente una pequeña parte del futuro reino portugués. Es cierto que se trataba de una parte nuclear del mismo. Sin embargo, para el resto —Tras-os-Montes, gran parte de las Beiras, la Estremadura,3 el Alentejo, el Algarve— era un idioma geográfica e históricamente extranjero. ¿Cuál era su nombre, entonces? Lo llamaban lengua, una designación neutra que significaba simplemente «no latín». Pero, si la lengua de Alfonso Enríquez [primer rey de Portugal] hubiese tenido algún nombre, solo podría haber sido uno: gallego.

Gallaecia en tiempos de Diocleciano (imagen de Wikipedia)
Todo ello —el ser la lengua portuguesa siglos más antigua que el propio Portugal— es, reconozcámoslo, contrario a la intuición e incluso inaceptable para las concepciones tradicionalmente reinantes entre nosotros, para la imagen que el ciudadano portugués tiene de sí mismo, y lo hiere profundamente en su orgullo. Sin embargo esta es también una tremenda originalidad del portugués: haber sido lengua de comunicación de una comunidad económicamente desarrollada como era la de la Gallaecia y, con naturalidad, seguir siéndolo ininterrumpidamente también en el reino que los ricos señores de Maia y de Oporto, en su esforzada y feliz conquista de espacio económico, fueron extendiendo hacia el sur. Fue ese idioma, ahora sí llamado portugués, el que en los siglos XV y XVI los portugueses fueron llevando por los mares.
// Otros mitos veniales
Todas las lenguas, en tanto que lenguas de comunidades humanas, tienen sus mitos de origen que casi nunca coinciden con los triviales datos de la historia, fríos y poco útiles para la retórica. Pero existe otro tipo de malentendidos menos inofensivos que es recomendable abordar. Voy a poner dos ejemplos.
Seguro que habrán oído ya esta frase: «la lengua portuguesa es muy traicionera». Habitualmente sirve de comentario a cualquier expresión especialmente inadecuada o vulgar del propio hablante. Es un tipo de evasiva que señala a una gran culpable: la lengua portuguesa. Para desgracia del interesado, todas las lenguas —sí, todas— son traicioneras en este sentido. Todas se prestan a equívocos y juegos de palabras accidentales o intencionados. Las lenguas son construcciones complejísimas extremadamente ingeniosas y —lo que es todavía más fascinante— todas ellas lo son. Existen comunidades humanas que se clasifica como «primitivas» que prescinden diariamente de los refinamientos de nuestra civilización y que se sirven de idiomas de tal expresividad y de tal inventiva —y, por lo tanto, de tal capacidad de jugar con los significados— que sobrepasan cómodamente a las que puedan tener el francés, el español o el portugués.
Sin embargo existe una afirmación, una frase, que resulta más desafortunada, si cabe, y que también es muy corriente. Es esta: «mi patria es la lengua portuguesa». Es desafortunada, en principio, porque es vacía. Solo tendría un verdadero significado si alguien, con ella, pretendiese decir esto: «reniego de cualquier otra patria que no sea la lengua portuguesa». No creo que nadie diga esto sinceramente.
Solo que lo desafortunado no acaba aquí. El siguiente equívoco es haber atribuido esa frase a Fernando Pessoa. Ahora bien, fue responsabilidad de uno de sus alter egos, el semiheterónimo Bernardo Soares, y acabó archivada entre los papeles de lo que llegaría a ser El libro del desasosiego. Para colmo de males, esa afirmación figuraba en un contexto que, creo yo, ningún portugués suscribiría. Decía así:
«Carezco de sentimiento político o social alguno. Tengo, no obstante, en cierto modo, un elevado sentimiento patriótico. Mi patria es la lengua portuguesa. Nada me pesaría que invadiesen o conquistasen Portugal siempre que no me incomodasen personalmente».
Por tanto, se trata de una afirmación antipatriótica muy clara y que dice explícitamente esto: «no tengo patria ni quiero tenerla».
Ni soy el único ni seré el último en recordar estas circunstancias. Pero el hecho es que la sonora frase surge hoy por todas partes, con deliciosas variantes como «La lengua portuguesa es mi patria», «La lengua portuguesa es nuestra patria» o la extasiada exclamación «¡Lengua portuguesa, patria mía!».
Estamos en el terreno de la pura retórica, del gusto por hacerse oír, o simplemente dejarse envolver por las propias sonoridades. Pero incluso eso, esa extravagancia, sigue siendo cosa inocua comparada con afirmaciones que, éstas sí, nunca nos deberían ser consentidas.
// El mito de la vocación universal
Pienso en una pretensión viva en ciertos círculos portugueses: la de la «vocación universal» que la lengua portuguesa traería como virtud propia. Se trata de una afirmación disparatada e incluso peligrosa. Voy a decir por qué. Mucho antes de que los hablantes de portugués empezaran a pensar así, esos términos ya eran moneda común entre ideólogos de la lengua española. Ante el hecho histórico de la absorción y el aniquilamiento que el castellano, durante siglos, infligió a los idiomas que lo flanqueaban al este y al oeste, esos ideólogos concibieron una tesis verdaderamente espectacular. Nadie, dijeron ellos, debía sorprenderse por tal cosa. ¿Por qué? Porque el castellano traía en su interior un germen constitutivo de superioridad, un instinto indomable de dominación. Sí, insistían, el castellano estaba lingüísticamente, estructuralmente, construido para dominar, para someter. Nunca consiguieron señalar dónde se escondía, concretamente, tal germen o tal instinto. Los usuarios del castellano —y algunos de ellos escribieron y escriben auténticas maravillas— merecerían que se les tuviese más respeto. No, no son las lenguas las que tienen propiedades anímicas. Si el español diezmó a los antiguos idiomas vecinos fue porque sus hablantes estaban gobernados por élites —éstas sí— ambiciosas e implacables.
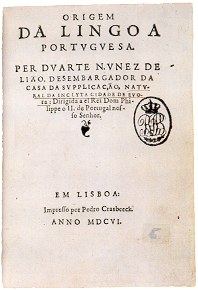
¿Se trata entonces de un problema del español? Sí, es un problema del español. Pero no nos engañemos. Existe un número suficiente de portugueses dispuestos a sumarse a ese mensaje castellano de superioridad. ¿Increíble? Les pongo dos ejemplos. El primero tiene que ver con un ministro portugués; el segundo, con un académico lisboeta.
En abril de 2006, el ministro portugués de Obras Públicas visitó Santiago de Compostela, capital de Galicia, para dar una conferencia sobre «El papel de las infraestructuras en el desarrollo del Noroeste Peninsular». Es probable que el ministro, de hecho, se haya expresado en español. Eso hacen habitualmente en España los dirigentes portugueses. Según el periódico El Faro de Vigo, el ministro habría hecho, entre otras, las siguientes declaraciones: «Soy iberista confeso. Tenemos una historia común, una lengua común y una cultura común. Hay unidad histórica y cultural e Iberia es una realidad que persigue tanto el Gobierno español como el portugués». En efecto, poco antes, el propio primer ministro afirmó que sus «tres prioridades en política exterior» eran «España, España, España».
Un segundo caso, esta vez más reciente. En octubre de 2012, un miembro de la Academia de Ciencias de Lisboa dio un discurso en Ourense, también en Galicia, en una sesión solemne de cierta colectividad académica. Al final de la alocución hizo esta recomendación a sus anfitriones gallegos: «No tengan miedo del bilingüismo, es decir, de la convivencia pacífica entre dos lenguas que son hermanas en su ascendencia lingüística, que están próximas y son pujantes, no solo en la Península Ibérica, sino también en Sudamérica y en el mundo. Trabajando en conjunto, el portugués y el español constituirán quizá el mayor bloque lingüístico del mundo».
Está claro que esta gente ha perdido el norte. Semejante triunfalismo y semejante servilismo deberían avergonzarnos. Máxime cuando los otros, los españoles, nunca se pronunciaron en términos tan faltos de respeto. Todo ello debería ponernos sobre aviso. Cuando hay responsables portugueses que se convierten, sin la menor reserva ni rubor, en abiertos propagandistas de la grandeza española, existe motivo para que refrenemos nuestro entusiasmo y nos preguntemos si la dominación y el engrandecimiento son los parámetros más recomendables que podemos emplear para inculcar el portugués.
Felizmente, nuestro idioma tiene otras virtudes, quizá más modestas, pero sí esenciales, que apuntan a horizontes más saludables y que verdaderamente no nos dejan mal a ojos del mundo.
// Cosmopolitismo intrínseco
Una gran virtud de la lengua portuguesa, y no la menor, por cierto, es lo que llamaríamos su cosmopolitismo intrínseco. Se trata sobre todo de una cualidad de nuestro léxico que permitió a lo largo de los siglos la yuxtaposición de materiales con distinto origen y distinta historia. Nuestra lengua siempre tiene la capacidad de gestionar esa hibridez, de convivir bien con ella. Voy a poner un ejemplo simple.
Observemos palabras como perfeito, conceito, direito, defeito. Son palabras de conformación notoriamente portuguesa. Existen formas afines de estas, como perfeição, conceituado, direitista, defeituoso. Sin embargo todas ellas conviven con los vocablos perfeccionismo y perfectivel, conceptual y conceptualizar, direccionar y directiva, defectivo e indefectível. Es decir, en vez de forzar este segundo grupo de carácter más «culto» a adoptar conformaciones tradicionales, no; lo integraron solo con un mínimo de adaptación. Es así que, donde ya existían espaço y espaçoso, caben también espacial; donde reinaban viço y viçoso puede prosperar vicioso.
Este escenario se repite centenares de veces en nuestro idioma. El portugués no fue exquisito, no se entregó a extravagancias puristas. Mejor aún: amenazaba con hacerlo pero después se olvidaba, contemporizaba. Sin duda todos los idiomas tienen un mayor grado de hibridez y admiten soluciones recientes en cohabitación con formas evolucionadas. Son los reflejos fatales de la historia, de la temporalidad. Solo que el portugués es, en eso, un auténtico campeón. Esto revela una actitud fundamental de convivialidad, de auténtico cosmopolitismo, que se tradujo socialmente en la facilidad con que estableció relaciones por todo el mundo.
Lingüísticamente eso ha convertido al portugués en lo que es: una lengua policéntrica con una dispersión de normas bien definidas y la promesa de otras más. Es más una de sus virtudes. ¿Vino todo ello de una elección consciente, o incluso ponderada? No lo creo. Portugal verdaderamente nunca se embarcó en una política lingüística en los territorios que controlaba. Consideraba algo obvio la aceptación del portugués por otros pueblos. E incluso cuando hizo algo parecido a una política lingüística, los resultados se le escaparon. El caso de Brasil me parece ilustrativo.
// Norma brasileña y norma portuguesa
La norma lingüística brasileña tan marcada como la conocemos es, paradójicamente, una creación portuguesa. Al impedir la imprenta en el territorio brasileño hasta principios del siglo XIX; al no haber fundado en Brasil una sola universidad (cuando España ya había fundado varias en el continente americano a finales del siglo XVI); al haber permitido —y mucho— el desarrollo de la llamada «lengua general» durante siglos a lo largo de la costa de Brasil, Portugal estimuló objetivamente el desarrollo de una norma lingüística brasileña.
Es cierto que nosotros podemos leer sin grandes problemas la prensa y la narrativa brasileñas y ellos pueden leer las nuestras. Una percepción «culta» y tolerante no repara en las diferencias. Pero para el consumidor común, sobre todo brasileño, las diferencias son decisivas. El mercado editorial portugués aun admite en ciertas circunstancias una edición brasileña de literatura inglesa, española, etc. Pero el mundo editorial brasileño no comercializa ninguna traducción (literaria o técnica) europea. El consumidor brasileño no está dispuesto a pagar un libro técnico, de divulgación o de ficción con nuestra sintaxis o nuestro vocabulario, nuestra semántica, nuestra fraseología. Los siente como elementos extranjeros y, para él, efectivamente lo son. El Acuerdo Ortográfico no vino ni vendrá a modificar nada en este escenario. La euforia inicial de los editores portugueses con el Acuerdo ya se desvaneció y ellos, hoy, se saben engañados, habiendo descubierto por sí mismos lo que los lingüistas desde hace décadas les asegurábamos: que el asunto no era ortográfico sino esencialmente lingüístico y que solamente existía, o existe, en la cabeza de los ideólogos unitaristas una «norma internacional» del portugués.
Insisto: Portugal nunca creó, y menos aún impuso, ninguna observancia gramatical o de vocabulario a la que Brasil debiese sujetarse para ser aceptado y respetado. Aunque lo hubiera querido —y, sabiamente, no lo quiso— no habría tenido éxito.
Ese precedente brasileño deber ser considerado como de la mayor relevancia para el portugués en África. Este ofrece todo el espacio para que los países africanos de expresión oficial portuguesa creen e incluso estimulen normas propias. No existen motivos para recelar de una «desagregación» de la lengua portuguesa, como hacen los ideólogos unitaristas portugueses e incluso algunos brasileños, nostálgicos del hermoso orden gramatical europeo, el mismo que es un producto histórico de ideólogos del siglo XVIII, que —como cualquier norma lingüística— nada tiene de sagrado, de «natural», de intrínsecamente correcto, que nos proporciona sin duda una cómoda seguridad, pero que es menos estable de lo que podría suponerse. Sí, también la norma del portugués europeo está ella misma en movimiento.
Brasil avanza hoy pues en la vanguardia de la defensa de una norma propia: la llamada «norma urbana culta» (sorprendentemente homogénea para tan inmenso territorio), y son los mejores lingüistas los que sustentan esa dinámica. La lingüística brasileña asume decididamente el portugués como lengua pluricéntrica. Así podrán hacer, de ahora en adelante, los sabios de otros países, acogiendo, administrando e incluso estimulando normas propias, desatendiendo las quimeras de un portugués «ideal» que, bien considerado, es una fantasmagoría. Antes intentemos fomentar esa originalidad de la lengua portuguesa, también una de sus virtudes, que es la de ser descentralizada, sin caer presas de cualquier prepotencia académica centralizadora.
// Fuerzas centrífugas
En suma, sobre la lengua portuguesa en su conjunto actúan saludablemente fuerzas centrífugas, lo cual es señalado incluso por lingüistas portugueses, entre los que destaca Ivo Castro, de la Universidad de Lisboa, quizá el más reconocido de todos, que habla de una «pulsión separativa» del portugués. Esas son fuerzas que ninguna medida podría contrarrestar, simplemente porque nadie, lingüistas incluidos, sabría qué medidas tomar para conservar uniforme el portugués. La realidad lingüística es demasiado compleja para doblegarse a acciones voluntaristas. Todo lo que podemos y debemos hacer es tratar de administrar esa realidad compleja y en movimiento, alertando, sí, de tendencias puntuales que consideremos menos merecedoras de estímulo. Globalmente, sin embargo, las derivas son inevitables, incluso irreversibles, y ni uno ni diez Acuerdos Ortográficos reaproximarán, ni un centímetro, las normas del portugués ya tan definidas —normas que, más que ortográficas, son fonológicas, gramaticales, léxicas, fraseológicas—. Claro, nuestra lengua «culta» es aun muy homogénea. Simplemente el idioma es mucho más que la jerga conservadora de los intelectuales. Bien mirado, el patrón portugués europeo se halla, en Brasil, en proceso de reelaboración, tal como hace siglos el modelo norteño y gallego también fue reelaborado en el sur de Portugal para producir ese mismo patrón portugués europeo.
Realmente no hay motivos para alarmarse. Todo lo que nos distingue estructuralmente, y siempre nos distinguió, de cualquier otro idioma permanecerá. Nada en el espacio de la lengua portuguesa amenaza a las siete vocales tónicas, a la preferencia por los diptongos decrecientes, a nuestros sugerentes y productivos sufijos, a la extrema condensación de la formas (só, nó, dó, pó / vir, voar / cor, dor), al uso del infinitivo personal y del futuro de subjuntivo, a la respuesta en eco («Sabes? Sei»), aparte de los muchos vocablos —centenares de sustantivos, adjetivos y verbos— que son exclusivamente nuestros, bastantes de ellos insertados en el rico latín de la vieja Gallaecia.
Ninguna deriva africana, brasileña o portuguesa atentará contra ese sistema lingüístico creado hace mil quinientos años. Ese sistema es firme como un peñasco. Es esa armazón, esa firme arquitectura, la que nos mantiene y mantendrá juntos aun por mucho tiempo. Nuestros pies se asientan sobre quince magníficos siglos de idioma.
- El presente texto es una versión en castellano del discurso titulado Originalidades da língua portuguesa ofrecido por el prof. Venâncio en Bruselas, el 15 de mayo de 2014, en una sesión de la Comunidad de Paises de Lengua Portuguesa. [N. de T.] (↑)
- Fernando Venâncio es escritor, profesor universitario y crítico literario, entre otras ocupaciones. [N. de T.] (↑)
- No confundir la Estremadura portuguesa con la región española de Extremadura [N. de T.] (↑)